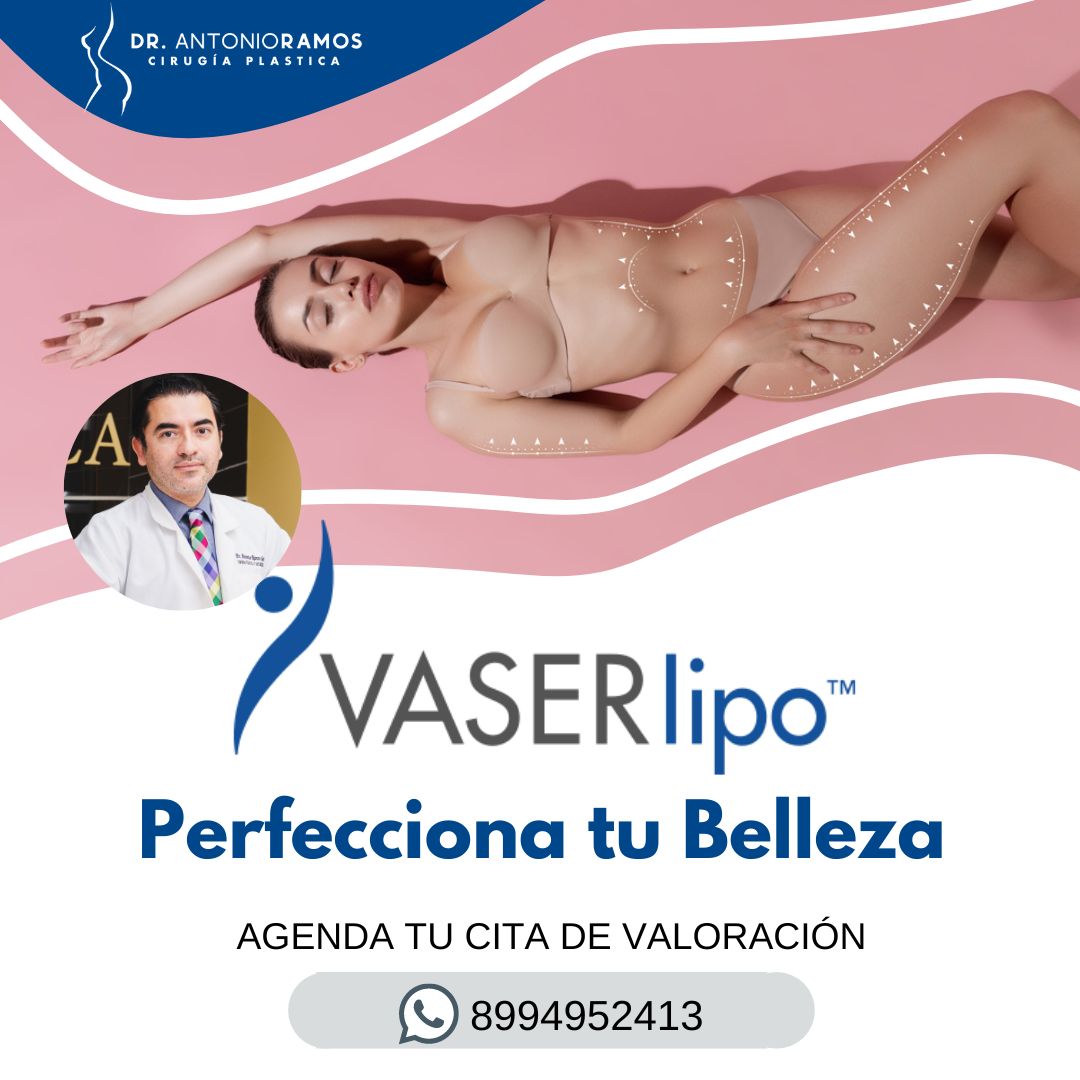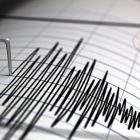Nacional / CDMX

Enfermos terminales optan por el suicidio en la clandestinidad ante falta de ley sobre eutanasia
MILENIO. En México existe una cifra negra de enfermos terminales que han optado por el suicidio en la clandestinidad ante la falta de una ley que les permita morir sin dolor. Lo hacen solos, a escondidas, con miedo a ser criminalizados.
Suelen morir en sus casas, recurren a sobredosis de fármacos, se desconectan del oxígeno o dejan de alimentarse hasta que el cuerpo cede, explicó el activista Aurélien Guilabert, cuyo abuelo, Enrique, enfermo de leucemia, eligió morir en silencio, lejos de hospitales y comités, en la soledad de una habitación, con la única certeza de que, en este país, morir sin dolor sigue siendo ilegal.
“La muerte digna, es una muerte posible sin sufrimiento, sin dolor, buscando lo mejor para la persona, pero sobre todo garantizando su autonomía, su derecho a decidir hasta el final de la vida”, señaló.
Para Guilabert, este derecho se sostiene sobre cuatro pilares: interrumpir tratamientos en cualquier momento, ejercer la voluntad anticipada, garantizar el acceso universal a cuidados paliativos de los que solo el cinco por ciento de los mexicanos tiene acceso, y permitir la ayuda médica para morir, mediante eutanasia o suicidio asistido.
“La eutanasia es cuando un médico aplica la sustancia bajo la voluntad del paciente; el suicidio asistido, cuando el paciente la administra por sí mismo. Ambos buscan lo mismo: dignidad y alivio del sufrimiento”, apuntó.
Un país sin alivio
En México hay desigualdad hasta para morir. Todos los días se practica la ayuda para morir, pero ¿quiénes tienen acceso? Quienes pueden pagar o conocen a alguien que les consiga los medicamentos. Morir sin dolor se ha vuelto un privilegio.
“He acompañado a pacientes con cáncer que no soportan más. Algunos deciden dejar de comer, otros piden medicamentos que los duerman para siempre. Lo hacen escondidos, porque saben que la ley los convierte en criminales”, relató una enfermera de cuidados paliativos del sur de la Ciudad de México.
Uno de ellos era un maestro jubilado de 74 años con esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Cuando ya no podía hablar, escribió a su hija: “Ayúdame a irme.” Laura, su hija, recordó: “No quería morir ahogado en su cuerpo. Lo hizo solo, porque en México no hay compasión legal, sólo castigo”.
De acuerdo con la Comisión Lancet sobre el Acceso Global a Cuidados Paliativos y Alivio del Dolor, México pasó de 400 mil a 800 mil personas que viven o mueren con sufrimiento extremo entre 1990 y 2021, lo que representa un incremento del 100 por ciento, una de las alzas más severas en el mundo.
El investigador Héctor Arreola-Ornelas, del equipo encabezado por Felicia Knaul, explicó nueve de cada 10 enfermos terminales mueren sin acceso a morfina, terapias de alivio o acompañamiento médico.
“El país está cubriendo menos del cinco por ciento de la necesidad de acceso a opiáceos como la morfina”, detalló Arreola-Ornelas.“En 1990, la mitad de los pacientes moría con dolor; en 2021, el 60 por ciento vive o muere con dolor crónico producto de enfermedades como cáncer, diabetes, demencia o VIH”.
El Programa de Crimen Organizado y Drogas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) confirmó que el 86 por ciento de los pacientes crónicos o terminales en México no accede a opioides legales para reducir el sufrimiento, debido a trámites burocráticos, controles excesivos y miedo de los médicos a sanciones penales. “Es una premisa muy fuerte, pero real: México vive y muere con dolor”, advirtió Mario Cordero, titular del programa.
A ello se suma la carencia estructural, ya que, de los más de mil 300 hospitales públicos existentes, solo uno de cada cuatro cuenta con un programa formal de cuidados paliativos o personal capacitado en el manejo del dolor, según datos de la Secretaría de Salud.
En los hospitales rurales o comunitarios, la atención terminal se limita a sedantes básicos o acompañamiento espiritual.
Además, hay pacientes para quienes ningún tratamiento logra reducir el dolor, ni siquiera con dosis controladas de morfina. Sufren dolores neuropáticos u oncológicos refractarios que los condenan a vidas limitadas, confinadas a una cama, sin posibilidad de desplazarse, comunicarse o dormir sin sedación profunda. Son personas que sobreviven a base de fármacos paliativos insuficientes, esperando que el sufrimiento termine.
La muerte digna se trata de autonmía
El 29 de octubre de 2025, en el Senado de la República, se presentó la Ley Trasciende, una iniciativa ciudadana respaldada por más de 128 mil firmas, que busca modificar la Ley General de Salud y abrir un marco legal para la eutanasia activa en casos terminales.
La propuesta, impulsada por la activista Samara Martínez, parte de un argumento ético y compasivo es reconocer el derecho de las personas a poner fin a un sufrimiento insoportable bajo criterios médicos. “No se trata de promover la muerte”, dijo al entregar la iniciativa, “busca humanizarla. Busca que ningún mexicano o mexicana tenga que morir sufriendo, con dolor, con miedo y, sobre todo, con agonía”.
Hoy, la Ley General de Salud (LGS) establece un marco cerrado. Desde su reforma de 2009, el Título Octavo Bis, denominado De los cuidados paliativos a los enfermos en situación terminal, define los derechos de las personas al final de la vida.
Su artículo 166 Bis fija el propósito de “salvaguardar la dignidad de los enfermos en situación terminal y garantizar una muerte natural en condiciones dignas”, mientras distingue los tratamientos curativos de los paliativos y los medios ordinarios de los extraordinarios. La norma autoriza suspender procedimientos médicos desproporcionados que prolonguen artificialmente la vida, pero impide cualquier acto destinado a provocar la muerte.
Durante el Conversatorio Ley Trasciende para una Muerte Digna, el médico anestesiólogo y tanatólogo Federico Rebolledo aseguró que todo individuo tiene el derecho de decidir de qué forma desea vivir y morir.
Una prohibición legal
La Ley General de Salud mantiene una prohibición explícita de la eutanasia y el suicidio asistido. El artículo 166 Bis 21 establece: “Queda prohibida la práctica de la eutanasia, entendida como homicidio por piedad, así como el suicidio asistido conforme lo señala el Código Penal Federal, bajo el amparo de esta ley”.
El artículo 166 Bis 3 define los cuidados paliativos como el conjunto de tratamientos destinados a “mantener la calidad de vida, controlar el dolor y salvaguardar la dignidad de los enfermos en situación terminal”, pero no faculta a los médicos para acortar el proceso de agonía.
El Código Penal Federal, en su artículo 312, sanciona con uno a cinco años de prisión a quien “auxilie o induzca al suicidio”, y con cuatro a 12 años a quien “ejecute él mismo la muerte”. Estas penas se agravan si el responsable es un profesional de la salud.
El Código Civil Federal, por su parte, reconoce la figura de voluntad anticipada, es decir, la posibilidad de que una persona deje constancia legal de su deseo de no prolongar su vida artificialmente, pero no autoriza la intervención médica activa para acelerar la muerte.
El marco jurídico federal deja un margen limitado para la autonomía del paciente. Permite la voluntad anticipada, figura que otorga al enfermo el derecho de rechazar tratamientos invasivos o prolongadores de la vida.
Esta disposición fue regulada por primera vez en la Ciudad de México en 2008 y luego adoptada, con variaciones, en entidades como Coahuila, Nayarit, Tabasco, San Luis Potosí y Jalisco. En todas ellas, la persona puede dejar por escrito, ante notario o personal de salud, sus instrucciones para el final de la vida, pero ninguna ley local autoriza la aplicación directa de un medicamento que provoque la muerte.
En palabras de la senadora Claudia Edith Anaya Mota (PRI), entrevistada por MILENIO: “Uno tiene que ver con la eutanasia pasiva y otro con la eutanasia activa. En la pasiva, básicamente se deja de tomar el tratamiento y se dan paliativos y medicamentos para el dolor.
En la activa, que ya en muchas entidades de la República se ha avanzado despenalizando del Código Penal la participación de médicos auxiliares, no hemos logrado tener un marco normativo nacional. Ahí se suministra un medicamento, ojo, no para cualquier persona. Hay estándares internacionales con límites mínimos y máximos”.
La senadora precisó que estos procedimientos aplican “para personas con diagnóstico definitivo de muerte, que ya no hay nada médicamente que hacer por ellas, que han agotado todos los tratamientos y cuyo dolor es tan fuerte que les impide llevar una vida con regularidad”.
“Para esas personas, los consejos de bioética revisan los expedientes y avalan en qué casos aplicaría la eutanasia activa y en cuáles la pasiva. Vamos a decirlo así: dejar de poner un tratamiento ya es un paso hacia esa modalidad de muerte digna.”
Anaya Mota subrayó que el proceso “requiere infraestructura, equipo jurídico y sobre todo un equipo médico que atienda cada caso. No es que alguien llegue y diga ‘quiero que me apliquen la eutanasia’. Debe haber un diagnóstico médico avalado por un comité de bioética”.
“La propuesta no busca promover la muerte. Es una alternativa para las personas que la ciencia médica ya no puede ayudar, para quienes su diagnóstico terminal no les deja más que el dolor. El legislador no debe legislar con prejuicios, sino con ciencia y conciencia”.
Una deuda moral y política
México reconoce la voluntad anticipada en solo 14 de las 32 entidades federativas, pero ninguna permite la aplicación de sustancias letales bajo supervisión médica. A nivel nacional, no existe un protocolo unificado de atención paliativa ni un registro de pacientes que mueren con dolor o sin asistencia.
En contraste, países como España, Canadá, Bélgica, Países Bajos y Colombia cuentan con leyes que regulan la eutanasia activa bajo criterios médicos y éticos. En España, por ejemplo, la Ley Orgánica 3/2021 garantiza el derecho a solicitarla en caso de sufrimiento intolerable, con aval de comités médicos y consentimiento informado.
“México aún legisla desde el miedo y la culpa,” de acuerdo con el Colegio Mexicano de Bioética. “El Estado protege la vida biológica, pero no la dignidad del final”, fijó la institución.“Morir dignamente no es elegir la muerte”, destacó la senadora Anaya. “Es elegir cómo vivir los últimos días”.
-
![s0nyM3a5uvGFcz1LUwi3.jpg]()
Terreno de 5000 m2 en Venta
Reynosa / TamaulipasFebrero 20, 20241641 -
Lotes de Terreno Xochihuacan, Epazoyuca, Hidalgo
Epazoyucan / HidalgoOctubre 23, 20195448 -
![AiZph3RWZmhaDAz0ChCT.png]()
En Renta: 90 m2 en calle Peatonal Hidalgo en Reynosa, Tamaulipas
Reynosa / TamaulipasOctubre 28, 20241263 -
![lQIVv7M7kcyphKpOwKI0.jpg]()
Rancho Apachicruz en venta en Tepetzintla, Veracruz
Tepetzintla / Veracruz de Ignacio de la LlaveAbril 15, 20213820 -
![Yh0Fjr6lkCqZTo7TA7zU.jpg]()
Terreno en Venta cerca de Pharr-Reynosa International Bridge
Reynosa / TamaulipasNoviembre 10, 20231794
-
![Y4yNXxRcfs93LWBtzcJr.png]()
Camión con monos de laboratorio presuntamente infectados se vuelca y desata operativo
Octubre 28, 2025290Norte América / Internacional -
![DmiSYkjGCsZbdPZT0wRl.png]()
Estrella de los Dodgers desata polémica tras batear a la comunidad LGBT
Octubre 30, 2025243Beisbol / Deportes -
![aShRXpJY499kmgKZKuGz.png]()
Huracán ‘Melissa’ arrastra cocodrilos a zonas residenciales tras su paso por Jamaica; emiten alerta
Octubre 28, 2025233Caribe, Centro y Sur América / Internacional -
![iJG26Az2QL6TRCh3pd1Q.png]()
¿Detuvieron a Simón Levy en Portugal? Esto es lo que se sabe
Octubre 28, 2025188CDMX / Nacional -
![eyQEjYWTwalHLcbWTsIb.png]()
Corte revierte acuerdo de Piña: ordena pago fiscal a minera por 2.8 mmdp
Octubre 30, 2025179Jurídicas / Nacional -
![mYEQLhL178kMFnOWBSbd.png]()
FGR investiga a Vector, vinculada a Alfonso Romo, por huachicol fiscal, según periodista Arturo Ánge
Octubre 30, 2025161CDMX / Nacional -
![PuTyvp2wqgzIK1B5dYCE.png]()
Quitan 13 rutas del AIFA a EU ‘hasta que México deje de jugar y cumpla’
Octubre 28, 2025152Economía y Finanzas / Tecnología -
![kREX3wHASsjL7WKc5fKv.png]()
Elementos federales y estatales capturan a 15 personas en Abasolo, Tamaulipas; aseguran vehículos
Octubre 30, 2025150Cd. Victoria / Tamaulipas -
![EINhoVaUOEtkRyLgpaZ9.png]()
Los bancos en México pedirán identificación para depósitos y retiros mayores a 140,000 pesos
Octubre 30, 2025132Economía y Finanzas / Tecnología -
![0iHlTA8AyxYQaptxkPah.png]()
Indígenas guatemaltecos denuncian explotación en Chiapas: “El banano vale más que nosotros”
Octubre 28, 2025122Frontera Sur / Nacional
-
![24gX2gTh4o0hpoPOp8Zl.png]()
Bomberos de Ciudad Madero aprenden a "leer las nubes" para enfrentar inundaciones
Noviembre 4, 202537Tampico / Tamaulipas -
![FnX0NCrPVOoawsEx07f5.png]()
Termina octubre con alza en microsismos en Tamaulipas; reporta más actividad que septiembre
Noviembre 4, 202529Cd. Victoria / Tamaulipas -
![tb5s77uDFSJadX6K6Nht.png]()
Enfermos terminales optan por el suicidio en la clandestinidad ante falta de ley sobre eutanasia
Noviembre 3, 202556CDMX / Nacional -
![NUiDFeuxUv78WMOOBWPe.png]()
Sheinbaum se reúne con secretaria de Agricultura de EU; hablan sobre el gusano barrenador
Noviembre 3, 202549Economía y Finanzas / Tecnología -
![PPsVInxFkYr7NeTvpvqZ.png]()
Remesas ligan 6 meses en números ‘rojos’: Caen 5.5% de enero a septiembre de 2025
Noviembre 3, 202562Economía y Finanzas / Tecnología -
![DsyLrujRFOomvr2rGRhO.png]()
Exigen cancelar el Mundial en México tras asesinato de Carlos Manzo: “No se puede seguir fingiendo”
Noviembre 3, 202558Futbol / Deportes -
![cRDmmGnFcnCfVuGx5yAl.png]()
Rocío Sánchez Azuara confirma robo en tienda departamental en Polanco; denuncia a empleados
Noviembre 3, 202551Virales / Espectaculos -
![FheWmirKZJLHoswLtH84.png]()
Así estará el clima en Tamaulipas este 4 de noviembre: pronóstico por regiones
Noviembre 3, 202548Cd. Victoria / Tamaulipas -
![qMzWccbMdK8h4fybFQY6.png]()
Estudiantes protestan en Uruapan tras asesinato del alcalde Carlos Manzo
Noviembre 3, 202561Costa del Pacífico / Nacional -
![rIoSHLSBdaJbA3QYig7D.png]()
Toda cooperación en seguridad es bienvenida: Harfuch
Noviembre 3, 202561CDMX / Nacional